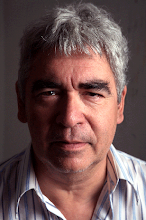Las fotografías de David Wojnarowicz y Peter Hujar me
devuelven a mis años neoyorkinos. Los finales de años 70, la ciudad devastada
por la crisis económica y las finanzas
públicas al borde de la quiebra coexistiendo con una escena artista
alternativa muy vibrante protagonizada
por artistas muy jóvenes instalados en
los lofts del bajo Manhattan. Sedes de talleres y empresas que habían
quebrado y cuyos propietarios alquilaban a bajo precio a los artistas que no tenían más
remedio que sobrevivir en sus destartalados e inhóspitos espacios. No sabían - no lo sabía nadie en realidad - que esa
invasión de Tribeca, Soho y el Lower East side por artistas y galerías de arte
emergente ya había empezado a cumplir un papel en la estrategia de gentrificación de unas
zonas de la ciudad que conservaban el
codiciado privilegio de la centralidad. El abandono y deterioro de las mismas, promovido a conciencia por los especuladores urbanos, tenía que
ver mas con la necesidad de expulsar de ellas a sus antiguos propietarios e
inquilinos que con el deseo de ofrecer estudios y viviendas a una nueva generación
de artistas. Nueva York se preparaba para una nueva mudanza de piel liquidando
a precio de saldo su pasado industrial para abrirle paso al dominio absoluto
del capital financiero. Más omnipotente que nunca. Y lo hacía bajo el paraguas que Ronald Reagan ofrecía a la "mayoría moral".
Pero ninguna de las penalidades presentes o futuras, disminuía el entusiasmo de quienes se sentían promotores o participantes activos de una auténtica revolución cultural. Porque de lo que se trataba entonces no era solo de revolucionar el arte con los happening, el video y la fotografía sino de cambiar la vida tanto o más que al propio arte. El proteiforme activismo político en torno a la guerra de Vietnam había remitido, pero en cambio estaba en alza el activismo de los movimientos feministas y en especial de los defensores de los derechos de los homosexuales que cuestionaban radicalmente el modelo de sociedad patriarcal y promovían otras formas de subjetividad y de convivencia. Toda ella gente que no esperaba a que la sociedad cambiara para empezar a vivir de otra manera. A la manera congruente con su voluntad y sus deseos.
Pero ninguna de las penalidades presentes o futuras, disminuía el entusiasmo de quienes se sentían promotores o participantes activos de una auténtica revolución cultural. Porque de lo que se trataba entonces no era solo de revolucionar el arte con los happening, el video y la fotografía sino de cambiar la vida tanto o más que al propio arte. El proteiforme activismo político en torno a la guerra de Vietnam había remitido, pero en cambio estaba en alza el activismo de los movimientos feministas y en especial de los defensores de los derechos de los homosexuales que cuestionaban radicalmente el modelo de sociedad patriarcal y promovían otras formas de subjetividad y de convivencia. Toda ella gente que no esperaba a que la sociedad cambiara para empezar a vivir de otra manera. A la manera congruente con su voluntad y sus deseos.
Este juego de luces y de sombras, de miserias presentes,
formidables esperanzas y de inquietantes presagios se capta en las fotografías de David Wojnarowicz y de su colega Peter Hujar
expuestas actualmente en la sede el sótano de la gran tienda de Loewe en la Gran Vía de Madrid. El blanco y negro que utilizan obedece no
tanto a una opción estilística al uso como a la intensidad de las pulsiones de
quienes no solo eran desertores del multicolor paraíso hollywoodense sino
activistas sin tregua de su propia causa. imponerse a una sociedad que les negaba el derecho a vivir plenamente su
orientación sexual. La sociedad que empujó al suicidio a los bisontes y que todavía utilizaba toda la panoplia de medidas coercitivas cuya detallada enumeración
contrasta, en un cartel programático incluido
en esta muestra, con la foto de un niño
que podría ser David o el propio Peter. Todos los castigos que comenzarían a aplicarse
a ese niño desde el momento en el que hiciera el descubrimiento que le causaría
una sensación equivalente a producida por la separación de la Tierra de su eje.
El descubrimiento de que en realidad lo que él desea es juntar su cuerpo
desnudo con el cuerpo desnudo de otro
niño.